Y entonces, Astrid se fue a España de congreso de trabajo. Las noticias de que para lograr nuestro más anhelado sueño de tener un bebé pasaban necesariamente por un fuerte desembolso de dinero, no hicieron la estadía sin ella más fácil. Al contrario, yo me devanaba los sesos y me comía las uñas, como gallina sin cabeza, esperando su regreso, porque, lo sabe todo el mundo, yo sin ella no funciono. Vaya que la extrañé como no tienen idea, ya el año anterior se había ido a Suiza y Francia, también de congreso de trabajo, pero ahora, ya viviendo juntos y con la idea más clara de intentar tener a nuestro Rodrigo o a nuestra Andrea, simplemente esos diez días que no estuvo aquí, fueron un suplicio para mí.
Lo único que podía hacer para aligerar la presión que se sentía en el aire, era preparar una gran sorpresa para su llegada. Aprovechando que s vuelo aterrizaba a una hora grosera de la madrugada, y aprovechando que nadie más que yo iba a ir al aeropuerto a recogerla. Compré rosas y las despetalé. Construí un camino de pétalos desde la puerta hacia la cama, en donde, con los mismos pétalos arrancados puse: ?Te quieres casar conmigo? (puntos extra si notan el error ortográfico). Lo más chistoso fue que tuve que improvisar, pues al llegar a casa, Astrid se moría de ganas de ir al baño, así que tuve que vendarle los ojos para que pudiera pasar antes de mirarlo todo. Así fue, entró al baño y en un momento ya estaba fuera de nuevo para seguir el camino de las rosas hasta la cama que ya compartíamos, y entonces lo leyó. Volteó a mirarme y ya estaba yo con el anillo listo, el mismo que aún luce en su mano izquierda y que no pienso dejar que se quite jamás.
Decidimos, ahí, solos, en nuestro hogar, que nos queríamos lo suficiente y para siempre como para estar juntos pasara lo que pasara. No había más qué decir, y entonces sí, con el cinturón apretado y las gónadas muy bien puestas, volvimos a la clínica de fertilidad dispuestos a hacer un último intento por reproducirnos, aunque fuera asistidos. La teoría funcionaba muy bien, Astrid tenía que inyectarse la panza y tomar miles de medicinas cada cinco segundos para lograr que muchos óvulos se asomaran y quisieran ser parte de la fiesta; yo simplemente tenía que hacer lo que sé hacer mejor: ver porno heterosexual y... bueno, asomar a los muchachos también invitados a la fiesta.
En la práctica, las cosas no fueron tan básicas. Los medicamentos tenían, si no efectos secundarios prolongados y progresivos sobre Astrid, sí tenían sus buenas dosis de molestias. Además del incontrovertible hecho de ir a Santa Fe con tráfico incesante un día sí y otro también a las siete de la mañana, programar la consulta con el ultrasonido, mirar los adentros buscando la forma en la que los óvulos iban creciendo y madurando, además de volver al trabajo lejanísimo y con un tráfico aún más incesante. Yo solo esperaba el momento en que me iban a dejar ver porno.
Por fin llegó el día en que las inyecciones y las medicinas se acabaron, y entonces los óvulos que se asomaron a la fiesta, que fueron veintidós, estaban listos para peinarse, vestirse y ser sacados por una jeringa muy guapa y de corbatín. Esta teoría tampoco parecía complicada, pero de nuevo, la práctica no resultó tan inspiradora. Astrid fue medio anestesiada para que una aspiradora sacara de su comodidad a esas veintidós mitades de bebé que estaban ahí en su panza, mientras que yo, por fin fui inducido al salón de la chaqueta a ver una película en la que lo que menos faltó, fueron tetas, así que por mi parte, estuve listo en un minuto, sin embargo me detuve a seguir viendo la telecita para ver si sucedía algo que mereciera una segunda toma. Como no, salí y Astrid no salió hasta una hora después. Adolorida y feliz, regresamos a casa. Y esa vez fue la primera vez que dejamos a los niños solos.
La sorpresa corrió cuando el perpetrador de bebés nos llamó al siguiente día para avisarnos que, en la fiesta de solteros, de los veintidós óvulos que parrandearon por ahí, junto con mil millones de espermatozoides, habían fecundado catorce. ¡Catorce! ¡Catorce señores! Uno, incluso, goloso, fue fecundado por dos espermatozoides, siendo descartado de inmediato. Nos pusimos más felices aún, y gritamos de contentos, o no, no me acuerdo.
El punto es que, dos días después, volvimos a la clínica y ahora sí, la cosa se puso fea para Astrid. Completamente anestesiada, iba a recibir en su vientre a tres moronas de galleta completamente listas para crecer. De los catorce que tenía, tres resultaron ser los mejores embriones, los más valientes, los más fuertes, los que contaban con las mayores aptitudes para sobrevivir. Tres embriones más, los que quedaron en segundo lugar en las vencidas, fueron congelados para futuras referencias. Los otros ocho, lamentablemente, no lograron funcionar. Aquí fue la primera vez que nos enfrentamos a ese conflicto ético que ya no nos dejaría hasta ahora. ¿Qué iba a pasar con los embriones que fueran desechados? ¿Tenían alma o tuvieron alguna vez? ¿Qué con los congelados? Cercanos y favoritos de Dios como somos, lo único que nos produjo consuelo fue rezar por ellos, pero sobre todo rezar porque los que estaban dentro de su mamá quisieran quedarse.
Sabíamos que solo teníamos una oportunidad. LO habíamos hablado incansablemente antes y decidimos que solamente lo íbamos a intentar una vez. Si no lo lográbamos, Dios quería que nuestro camino fuera otro. La adopción era el tema más recurrente en ese caso que, afortunada o desafortunadamente no hubo oportunidad de probar. Nos habían dicho que el porcentaje de éxito era menos del cincuenta por ciento, lo cual es bastante alto, considerando que la probabilidad general de que un coito sin protección produzca un embarazo es menor al doce por ciento, o eso nos dijeron. Sin embargo era una moneda al aire, y tampoco podíamos confiar en que tres cabezas piensan mejor que una, dentro del útero, cada embrión luchaba por su propia subsistencia. Los tres nombres los teníamos preparados: Rodrigo, Mateo y Tomás; Andrea, Valeria y Sofía.
La prueba de embarazo resultó positiva, y las letras más hermosas de la vida me recibieron una fría noche de diciembre, en el que la confirmación llegó en forma de...
.




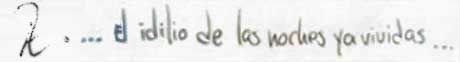





1 comentario:
Y lloré... de nuevo... de felicidad por ti, por Astrid y por el hermoso par de galletas. Sé que no me crees... o sí pero te gusta molestarme diciendo que no... pero los amo (a los 4) porque los considero parte de mi familia aunque la sangre que corre por nuestras venas no sea la misma.
Te quiero chorros, hermanaco... y no me canso de agradecer a Dios por todas las bendiciones que nos ha regalado a cada uno. =')
Publicar un comentario