Los días previos al parto estuve montado en una nube. No tengo recuerdos del trabajo ni de conversaciones ni de encuentros que, por mero trámite debía hacer. Estábamos programados para el viernes quince de julio de dos mil once, a las dieciocho horas en el hospital Ángeles México, justo en una de las intersecciones más complicadas de la ciudad en hora pico. Entre Insurgentes y Viaducto, en una tarde lluviosa, tan típica de julio en el de efe, el doctor Martín llegó demorado por el tráfico, cuando Astrid estaba ya en una camilla del quirófano y yo mordiéndome lo que me quedaba de dedos, sin celular ni posibilidad alguna de distracción, afuera de los vestidores.
Llegó cual ráfaga disculpándose por el tráfico, que tampoco era demasiado tarde, pero mis nervios me podían como nunca. Me disfracé de pitufo quirúrgico y bajamos y bajamos y bajamos escaleras hasta encontrar esa visión que no olvidaré jamás: Astrid como santo cristo envuelta entre vendajes y las telas más níveas de que tenga memoria, con los brazos extendidos de costado, tubitos en la nariz y gorro de pitufo goloso. Cuando me vio me sonrió tan grande y tan hermoso como nunca y yo me quedé ahí con ella, en la cabecera de la plancha del quirófano mientras Aldo, el pediátra neonatólogo y Martín el ginecólogo, el mismo que había puesto a ese par de bebés en la panza de Astrid, estaba listo para sacarlos.
Todo pasó en un suspiro. Desde mi privilegiado lugar podía ver a Astrid no sentir dolor alguno, y el campo estéril me impedía ver el corte por donde mis dos pequeños dolores de cabeza asomarían la ídem. No creía ser lamentablemente sensible a la sangre o a las heridas abiertas, y sin embargo prefería estar ahí, viendo el rostro perfecto de la mujer de mi vida, con la frente perlada cubierta por el gorro, cuando una masa rosa gelatinosa subió gritando por las alturas. ¡Ya salió Mateo!, dijo Martín con un triunfo, mientras yo tomaba las manos de Astrid y ella me manoteaba diciendo ¡ve con él, ve con él! Surqué la sala entera, pasé por encima de los jirones de vendas ensangrentadas, pero no me importó. El grito voraz con el que Mateo abrió sus pulmones al aire que respiramos ahora no tuvo comparación con nada de lo más hermoso que haya escuchado en mi vida. Llegué hasta él y lo vi ahí, acostadito, mínimo, arrugado y con pelos güeros en la cabezota chipotuda. Vi como Aldo lo picoteaba de todos lados, agujas en la planta del pie, batazos con abatelenguas en las manos y en la panza, popotes por la garganta, y después una enfermera comenzaba a limpiarlo. Como despertando de un sueño, de reojo vi una figura enorme y blanquísima elevarse en otro grito tan hermoso como el de su hermano. Asombrado por la espectacularidad del momento, le grité a Astrid y a quien pudiera escucharme: ¡Rodrigo es un gigante! Blancote, también arrugado y con pelos un tanto más oscuros, con nariz de chile poblano y frente del perro Aguayo, -se han de mejorar, pensé- pero tan hermosos como nada que hubiera visto antes, ni veré después.
Rodrigo también fue sometido a la tortura inicial, y cuando ambos estuvieron limpios, los pasaron para que Astrid pudiera verlos y besarlos, ahí nos tomaron nuestra primera foto juntos los cuatro. Fue solo un momento pero es algo que quedará en nuestros corazones para siempre, e inmortalizado digitalmente ja.
Aldo los tomó entre sus brazotes de Gru y los llevó a los cuneros. 9.9 fue su calificación de apgar y según dicen las enfermeras, eso fue cosa de Aldo, él no le puso 10.0 ni a su hija. Pero no importaba. Ellos estaban bien, sin necesidad de incubadoras ni ningún aditamento especial para pasar la noche, ni mucho menos. En el cuarto en donde los dejó, había un bebé muy chiquito, casi la mitad de tamaño de Rodrigo, con un casco para respirar mientras un ventilador inflaba sus pulmones. A su lado pusieron a Roi en una cama térmica para que estuviera calientito, encuerado y en puro pañal que le quedaba grande, cerraba sus ojitos para dormir a pierna suelta. Mateo en cambio, siempre fue taaaaan Mateo desde el principio. Estaba en una wafflera, caliente por arriba y por abajo -seguro de ahí viene su precioso color aceituna-, y me miraba fijamente con sus ojos (no verdes, hermosos), y volteaba la cabezota para mirar su nuevo entorno.
No me permitieron meter mi cámara para tomarles fotos ahí, y ahora me arrepiento de no haberlo desafiado, pero mi mente estaba fija en el completo bienestar de ese par de costalitos de harina que estaban ahí para mí. Solo un momento me dejaron ahí, con ellos, mismo que no pude dejar pasar sin agradecer a Dios por los tres, y pedirle también por el niño pequeño que estaba compartiendo cuarto con ellos. Feliz, me fui a la habitación para esperar a Astrid, que llegó ya dormida.
Fue un subidón, un subidón. Una inyección de adrenalina, subidón. Ya era hora de dormir de nuevo y yo casi no pude hacerlo la noche anterior. Primero por la gran descarga de adrenalina y endorfinas que significó el parto doble y todos sus bemoles, y después por la preocupancia del bienestar del amor de mi vida. No por los niños, ciertamente, pues sabía perfecto que ellos estaban bien, ya los había visto en la tostadora perdiendo su hermoso hermoso hermoso color blancuzco. Despertando cada dos minutos a ver que Astrid estuviera bien, mirando el reloj del celular cuya pila moría de a poco y yendo al baño tres veces gracias a un laxante jugo de durazno, pasé mi primera noche como papá creando vínculos que no tenía y que añoraba más que a nada en el mundo.
Los llevaron a la habitación a la mañana siguiente y yo seguía muriendo de miedo al cargar por primera vez a ese precioso renacuajito güerejo llamado Mateo, pidiendo auxilio como después lo haría mi hermano al darle de comer al menonita hermoso de Rodrigo, sentía como una extraña y placentera hiperactividad me recorría mis huesitos y mis huequitos. Quería cargar, abrazar, cambiar los pañales, limpiar colas manchadas de popó de colores raros, dar mamilas, pegar en la espalda para que sacaran el gas, besar cabecitas peludas, chocar mi nariz con las suyas, ya nunca morder sus cachetes, arreglarles los dobleces de las orejas, amoldar la choya chipoteada de Mateo, seccionar las cejas rubias de Rodrigo que estaban unidas a su cabello de Fu-Man-Chú ...
No podía dejar de verlos, no quería y no quiero dejar de verlos nunca. Son mis niños, mis line-backers, mi línea ofensiva, mis delanteros de poder, mis goleadores, mis eruditos y mis eructitos, mis cómplices de travesuras, mi compañía perfecta para ir al estadio a ver a PUMAS, mi orgullosa sangre azul y piel dorada, mis medallas de oro en la Olimpiada de Matemáticas, mis campeones del Spell-Bee ... Los hombres de mi vida, los padres de mis nietos, mis cantores de "Mi viejo", el orgullo de mi nepotismo, y tantas y tantas cosas que incluso ahora no alcanzo a vislumbrar.
Ahora, Astrid y yo teníamos aún mucho por aprender, pero ya estábamos listos para Todo lo Bueno, para enseñar a dos pequeños a ser felices, para crecer y hacerlos crecer a la par. En la víspera de mi segunda noche como papá, seguía emocionado y seco. Mis lágrimas no habían brotado pues mis ojos estaban dispuestos a no dejar que nada, ni siquiera las gotas saladas de felicidad como las del día anterior, se interpusieran entre ellos y la visión de mis hijos, la visión más maravillosa que pudieran tener, lo mejor que verían en la vida.
Fuimos ellos y ellos fueron nosotros. Somos desde ese momento los cuatro fantásticos y entonces supe, que si dos es mejor que uno, definitivamente cuatro es mejor que dos. Para siempre...
Parte de esta serie:

¡¡¡ letem bi lait !!!
.




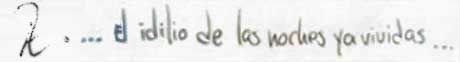



1 comentario:
Wow! =')
Publicar un comentario